Boletines-Artículos

POR VELIA GOVAERE - 18 de marzo 2018
Lo único seguro es la incertidumbre y con ella asombra la relativa tranquilidad de los mercados financieros. ¿Hasta cuándo?
¿Hacia dónde va Estados Unidos y hacia dónde nos arrastra? ¡Ni Trump lo sabe! La cosmovisión (Weltanschauung) de ese timonel retrocede nadie sabe hasta cuándo. Erran, pienso yo, quienes dicen que representa un retorno a la Guerra Fría. Olvidan que fue entonces cuando se crearon las bases de un mundo articulado: el Sistema de las Naciones Unidas, un comercio multilateral regido por reglas y la hegemonía cultural de los derechos humanos. Nada de ese imago mundi nos hace pensar en Trump. Él tiene una mentalidad anterior a la del “riflero terrible y fuerte cazador”, aquel Theodore Roosevelt de quien Darío advertía que pensaba que donde ponía la bala el porvenir ponía.
Saber que así piensa tampoco lo hace predecible. Todo lo contrario. Su anacronismo cognitivo no tiene diseño coherente de propósitos y medios para alcanzarlos. Su lenguaje corto, expresado en Twitter, da la dimensión exacta de la profundidad total de su pensamiento. Comprobación de la hipótesis Sapir-Whorf que establece que la forma como la gente habla determina su conducta.
Sus arrebatos lingüísticos se corresponden con la extensión simplista de su estrategia, con aún menos conocimiento de causa de lo sospechado, como un barco de vela sin timón, empujado por el viento de sus peores instintos.
Los acontecimientos recientes muestran que su visión de la vida no tiene complejas líneas de orientación política, sino reacciones impulsivas, sujetas a intempestivos cambios, de acuerdo con el humor del instante y al calor reactivo de la última noticia. Sus erráticos tuits pueden responder a una súbita impaciencia por políticas no atendidas por subalternos o ser solo cortinas de humo para desviar el interés de la prensa del entuerto del momento. Nadie sabe cuándo sus escándalos distractores van en serio y cuándo son jugadas de póker con el mundo.
Fuerza y razón. Es impredecible y caprichoso, pero tiene un sentido general de intención. Detrás de vaivenes y frases de choque, se puede descifrar el impulso fundacional agresivo que lo anima: la fuerza puede más que la razón; la confrontación genera réditos, no la diplomacia, y la ganancia se logra solo con pérdida ajena.
Su élan vital es la ley de la selva traducida en políticas públicas, como reducir impuestos a los ricos, desregular la economía, buscar ganancias comerciales a toda costa y ofrecer una diplomacia de garrote en los puntos más inestables del planeta.
Esa forma de ser lo llevó a la presidencia, conectando sus bravatas con las frustraciones de un segmento estratégico de electores. Inseguro en su debut, se rodeó inteligentemente de personalidades que apaciguaran el nerviosismo provocado por su falta de experiencia de gestión.
Se desligó, así, cuando fue necesario, de sus más controversiales consejeros, como Bannon, de la ultraderecha racista, y construyó un entorno de empresarios exitosos y prestigiosos militares que hacían contrapeso a sus peligrosas improvisaciones. El mundo respiró apenas más tranquilo.
Tillerman, como secretario de Estado; Cohn, como consejero económico; el general McMaster, como consejero de seguridad nacional; y el general Kelly, como jefe de gabinete formaron un equipo de cortafuegos, frente a sus iniciativas más peligrosas, en economía, comercio, Oriente Medio, China y Corea del Norte. Entre los cuatro parecían poner rienda a un presidente susceptible de desbocarse. ¡Vana fantasía! Solo queda Kelly y nadie sabe hasta cuándo.
Desde cero. Después de 14 meses de gobierno, comienza de cero, rodeándose de aduladores y separando a todos los que refrenaban sus impulsos. Cada pieza estratégica caída en desgracia es una razón más para temblar. Un Trump a rienda suelta merece una nueva mirada al ajedrez del mundo.
Es un escenario que se complica en todas sus aristas, con un Putín desencadenado, sin temor a represalias, y una China emergente como potencia mundial de primer orden, con liderazgo cada vez más indisputado en Asia.
El vulgar despido intempestivo de Tillerman y la destitución de McMaster, que tranquilizaba con tener bajo las riendas el botón nuclear, se complementó con el nombramiento de un belicoso Pompeo en el Departamento de Estado, el mismo que quiere romper el acuerdo nuclear con Irán y ha abogado por un cambio de régimen en Corea del Norte. Ese claro reforzamiento de los ultrahalcones es mal augurio para las negociaciones con Kim Jong-un, que tampoco es inocente paloma.
Desde su America First, la visión confrontativa de Trump ha tenido al mundo en vilo de guerras comerciales. El anuncio de un aumento de aranceles al acero y al aluminio pareció confirmar todos los temores. Frente a esa locura, renunció Cohn, perito atemperado y aperturista, sustituido por Kudlow, comentarista de erráticos diagnósticos. En los albores de la crisis del 2008, había pronosticado que “los pesimistas estaban equivocados”.
Antes de ser nombrado, dijo que los impuestos anunciados por Trump eran un autocastigo que pondría en la picota 5 millones de empleos de industrias que usan acero, para proteger 140.000 que lo producen. Pero no tuvo empacho en aceptar el nombramiento, diciendo que puede vivir con la visión del presidente.
Así es de “firme”. Sus criterios lo oponen a Mnuchin, secretario del Tesoro, en el tema de la valoración del dólar, y están contrapuestos con la visión comercial de Ross, secretario de Comercio.
Entra como una incómoda cuña y su nombramiento debilita, aún más, un equipo económico heterogéneo e incoherente, generando más preguntas que respuestas. Todo en Trump es así. La guerra comercial va y viene. Lo único seguro es la incertidumbre y con ella asombra la relativa tranquilidad de los mercados financieros. ¿Hasta cuándo?
Después de 14 meses de gobierno, Trump se siente con confianza suficiente como para dirigir el barco él mismo, sin ruta, sin mapa, sin brújula, a puro instinto. El problema es que en ese barco vamos todos y la pregunta es hasta dónde nos llevará. Mal momento para quedar, también nosotros, a la deriva, con un piloto aficionado.
La autora es catedrática de la UNED.

POR VELIA GOVAERE - 6 de febrero 2018
Sobre equipos y propuestas es que debe poder pronunciarse el país en la segunda vuelta, no sobre retórica.
El relato electoral nunca logró revestirse de sustancia. Amenazas inminentes se acumulan en el horizonte, pero a pocos interesan esos dramas. La ceguera colectiva ya forma parte del infortunio que nos acecha. El mercadeo político, siempre en busca de sensaciones inmediatas, escarbó votos de pasiones distractoras. Lo esencial quedó invisible ante un votante distraído por efervescencias y fanatismos.
Necesitamos un retorno a la cordura y no hay forma de hacerlo sin entender cómo llegamos a este trance. El caso del cemento chino alimentó un primer amenazante populismo, como si la corrupción encerrara todas las disyuntivas del presente. Grave e indignante, la corrupción, sin embargo, es solo una parte de la legión de nuestras disfuncionalidades. Pero ese flagelo, entre nuestros entuertos, logró monopolizar el discurso, escondiendo el camino estructural que nos acerca al abismo.
Y como todo lo que divide, la decisión de la Corte-IDH nos polarizó en las antípodas.
Escaso consuelo podría ser saber que la corrupción es elemento común que atañe a todos. El PAC nació de su denuncia, aunque, una vez en el gobierno, descubriera en su cabeza un enjambre de medusas. Por eso no podía beneficiarse de esa primera polarización nacional y no se atrevió a enarbolar, otra vez, esa bandera.
Opinión consultiva. Cayó, entonces, la bomba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). El 9 de enero, Costa Rica fue notificada de su opinión consultiva sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, por solicitud del gobierno de Luis Guillermo Solís, que intentó soslayar así un apropiado debate nacional sobre ese tema.
Desatinada cortina de humo en tiempos de crisis, que nos volvió a polarizar en una materia, si bien importante, secundaria frente a los grandes desafíos nacionales.
Y como todo lo que divide, la decisión de la Corte-IDH nos polarizó en las antípodas, que estaban, hasta ese momento, en niveles marginales de intención de voto. Fabricio Alvarado, que la condena, y Carlos Alvarado, que la defiende. Cuando las encuestas sorprendieron con el ascenso de estos contrarios, Álvarez Desanti quiso subirse al vagón. Quedó, más bien, bajo los rieles. Ese París no le valió la misa.
La crisis. Tras la primera ronda, Costa Rica presenta una verdadera crisis. El sobrecogedor dilema electoral, con el que amanecimos, es elemento perturbador de evaluación negativa de Costa Rica como riesgo de inversión internacional.
No es poca cosa: un país endeudado hasta la coronilla, con menores pronósticos de crecimiento y mayores aún de agravamiento crediticio, tiene que enfrentar sin fuerzas sus desafíos más perentorios. De no hacerlo, los intereses subirán, la moneda perderá valor, la inversión social padecerá y los mercados internacionales terminarán de imponernos por las malas lo que no fuimos capaces de hacer por las buenas.
Si llegamos ahí, y no nos falta mucho, las carreteras que no pudimos construir por inútiles, no las haremos por falta de fondos. La baja calidad educativa que no pudimos remediar con inversión, menos podremos sin ella. Las bajas capacidades de nuestro sector productivo, que no supimos estimular con incentivos fiscales, tendrán más abandono con un Estado postrado ante la banca internacional. Las tarifas eléctricas, factor de competitividad nacional, solo podrán subir más aún y, entre las soluciones de la crisis, pido perdón por aludir a un tema tan delicado, siempre se tocan las pensiones y no para bien. Ni qué decir de la inversión extranjera que apenas nos sostiene, si caemos en insolvencia.
De este trance podemos salir airosos, pero ningún partido lo puede hacer por sí solo.
Estamos tocando fondo. ¿Podremos convertir esta crisis en oportunidad? Los resultados legislativos apuntan a la formación de grandes bloques que podrían facilitar consensos con respaldo de diputados a un gobierno producto de un acuerdo multipartidario. Así, sí podemos polarizarnos, de nuevo, pero de forma pertinente, entre lo esencial y lo superfluo; entre lo decisivo y lo ideológico; entre lo perentorio y lo accidental.
De este trance podemos salir airosos, pero ningún partido lo puede hacer por sí solo. Es hora de otra polarización, la de la unidad contra la división, sorteando el secuestro de sindicatos y grupos de interés, estructuralmente anclados como disparadores del gasto público.
El mercadeo seguirá buscando entusiasmos fáciles y frases pegajosas, pero huecas. Nuestra verdad, por otra parte, será difícil convertirla en una gran pasión. En el minuto más grave de polarización aleatoria, nuestra dosis dolorosa de realidad reclama raíces fundacionales de esperanza. Ese es el reto: que la sensatez de nuestros problemas reales prevalezca sobre la retórica vacía.
Pero el interés aleatorio de la población de los polos olvidados en la periferia es el impacto que ahora sufrimos por un modelo de desarrollo desigual e inacabado. Ahí, todas las brechas culturales, educativas y sociales estallaron con la desconfianza frente a discursos desarrollistas que les son ajenos en sus impactos locales. ¿Cómo revertir en dos meses esa grieta y reclamar atención a una problemática económica que les resulta cansina?
Unidad nacional. Hoy no estamos de fiesta. De ser parte de la solución, las elecciones pasaron a ser parte del problema. Pareceríamos estar condenados a cazar votos cultivando irrelevancias. No lo estamos. Existe todavía una pasión posible: la unidad nacional. El sentido de pertenencia a una cruzada unitaria solo es posible si, desde tiendas partidarias de ideologías diversas, surge un ímpetu de amor a Costa Rica, por encima de las diferencias.
El nuevo relato electoral debería estar centrado en la unidad nacional reflejada por la oferta de equipos de gobierno inclusivos y multipartidarios. Equipos creíbles y con experiencia, que respondan al qué y al cómo y al “no más de lo mismo”, en todos los temas urgentes, comenzando por los elementos estructurales de la deuda pública.
Sobre equipos y propuestas es que debe poder pronunciarse el país, no sobre retórica. El gran reto del relato electoral de la segunda ronda es romper la invisibilidad de lo pertinente.
La autora es catedrática de la UNED.

POR VELIA GOVAERE - 21 de febrero 2018
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/un-voto-defensivo/SBHEA6ABKJFFHFNZQ7O3U74GBY/story/
Confiemos en el alma nacional donde palpita la supremacía del humanismo incluyente sobre laintolerancia y el respeto a los derechos humanos contra la discriminación.
Nada mejor que un socollón para zarandear premisas. No terminamos de asimilar que controversias religiosas nos saltaron al cuello, como en el siglo XIX, amenazando estrangular nuestras pretensiones de modernidad. La educación y la familia volvieron al ruedo, como polos de discordia política que nos dividen y nos distraen. Hegel lo decía: la historia se vive dos veces, una como tragedia y otra como comedia.
Desde el barrio marginado, las zonas periféricas relegadas y las costas abandonadas, los desheredados de la tierra llegaron a las urnas renegando de nuestras ínfulas de excepcionalidad. A la Suiza centroamericana le brincó la Centroamérica escondida que lleva dentro. Ecos de cantos pentecostales tuvieron más resonancia que discursos diseñados para la audiencia de Escazú.
¿Dónde encontrar vasos comunicantes con la vena viva del votante? ¿Cómo prevalecer sobre la reacción ancestral conservadora del subconsciente nacional enardecido?
Dos Costa Ricas se enfrentan con dos discursos y dos audiencias. El discurso culto, para un auditorio refinado, se estrella contra el desapego de la empresa informal, el empleo precario, la periferia excluida, la fallida instrucción técnica y la educación sin pertinencia laboral, cuando no truncada.
La polarización electoral es el reflejo de esa otra polarización: la social, la productiva, la educativa y la territorial. Esos continentes no calzan en un modelo de desarrollo con la vista puesta solamente en exportaciones.
Otra narrativa. Que cambie la narrativa electoral, sesgada por temas secundarios, es el clamor de quienes sienten que lo esencial escapa del discurso político. Así es. Los temas de perentoria atención son harto conocidos, desde infraestructura hasta educación, desde lo fiscal hasta lo social. Pero su discusión escapa a una evaluación de propuestas de complicada comprensión para el votante.
Un mercadeo electoral, cada vez más simplista, impide la hipótesis políticamente correcta del “voto informado”, que se estrella, además, contra su imposibilidad sociológica.
En la audiencia mayoritaria, la sensatez tiene problemas para romper la barrera de indiferencia edificada sobre las cuatro estaciones del viacrucis nacional: la masa crítica de estudiantes expulsados de las aulas, las regiones deprimidas, el empleo precario y las pymes informales abandonadas a su suerte.
La pobreza, convidada de piedra en la primera ronda electoral y la periferia desatendida por una institucionalidad centralizada y anquilosada, no solo resultan en vulnerabilidad económica, sino también cultural.
Ahí nacen los entornos sociológicos de manipulación sectaria, donde más de 3.000 iglesias evangélicas, 20 radioemisoras y 10 canales de televisión hacen coro con todos los olvidos.
¿Dónde encontrar vasos comunicantes con la vena viva del votante? ¿Cómo prevalecer sobre la reacción ancestral conservadora del subconsciente nacional enardecido? Esa pregunta no encuentra respuesta aún. No, en todo caso, en la base de partidos desenraizados de la comunidad y desplazados por las iglesias locales, convertidas en últimos refugios del abandono y la pobreza.
¿Serán, acaso, las cúpulas partidarias capaces de inspirar con la unidad un retorno a la cohesión nacional? Si por la víspera se saca el día, su salida más fácil es el silencio. Prevalece el cálculo partidario de aprovechar las debilidades futuras de un gobierno imberbe, para ungirse luego como salvadores o para cogobernar de a callado.
Organización. La sociedad civil, en cambio, asume valientes, y ojalá vigorosas iniciativas, que buscan convertirse en el primer bastión para evitar un gobierno confesional. Queda por ver hasta dónde llegará ese encomiable esfuerzo que también se enfrenta a una sociedad dividida. Hasta en el mismo Domingo de Resurrección, día de segunda ronda, dos Costa Ricas seguirán enfrentadas: una en playas y montañas, alejada de sus lugares de votación, y otra, cercana de sus urnas… y de sus iglesias.
Mientras tanto, uno de los candidatos sigue refugiándose en sus fortalezas confesionales, escondiendo sus debilidades. El otro, delfín insatisfecho de su propia cuna, aún no logra dar los pasos de reconciliación que rompan inquinas fundacionales y prejuicios partidarios.
Curiosamente, en tiempos de baja calidad y pertinencia educativa, falencias estructurales, disfuncionalidad política y crisis fiscal, lo que divide al votante no son diferencias en esos temas. El abandono de políticas de Estado fue el caldo de cultivo donde el fanatismo levantó la cabeza, dejándonos sin fuerzas sociales para enfrentarlo con eficacia. La batalla se da, entonces, en un campo cultural que no imaginamos que llegaría a estos extremos, en un momento tan apremiante de otra discusión y de otras respuestas.
Desatención. Las dos grandes corrientes partidarias cerraron filas con vertientes unidimensionales del modernismo, donde lo internacional prevaleció sobre lo doméstico. Los graves problemas institucionales, sociales y productivos fueron desatendidos.
No solo las grandes masas populares, sino también las empresas locales y los emprendimientos familiares fueron quedando sin representación política que expresara sus agravios.
El asistencialismo y las transferencias tocaron precariamente apenas los bordes variables de la pobreza y en esas fronteras inestables y oscilantes se cultivaron la desesperanza y el desapego.
El PLUSC sigue sin entenderlo. Buscando hegemonía cultural, nuevas visiones se abren camino, aún sin clara expresión política. Así estamos, haciendo de tripas chorizo y de limones amargos, limonada.
Costa Rica se quedó sin representación o liderazgo para salir del atolladero. Difícil trance que nos tocó vivir, entre la olla y el sartén.
Pero ya que estamos en la obligada coyuntura de debatir valores y no problemas y programas, no rehuyamos tampoco esa batalla. No escondamos nuestras convicciones. Confiemos en el alma nacional donde palpita la supremacía del humanismo incluyente sobre la intolerancia y el respeto a los derechos humanos contra la discriminación. Es la hora de los hornos. Para pasar las aguas turbulentas, necesitamos un voto defensivo de todo lo que nos define.
La autora es catedrática de la UNED.

En la hora de los hornos
Velia Govaere
Observatorio de Comercio Exterior (OCEX-UNED)
En el momento mismo en que Costa Rica acudía a las urnas, desganada y sin aliento, se acumulan insolentes y sin respuesta todos los problemas postergados a las calendas griegas. Su sumatoria es patente y la impotencia para resolverlos también: costos imperdonables de tarifas eléctricas, sometidos, eso sí, a la ideología estatista. Infraestructura con deuda impagable bajo su actual rectoría. Déficit fiscal, que pareciera lo único urgente y, aun así, pospuesto sine die. Inadecuación y baja calidad educativa, que desmerece su formidable inversión, pero en eso, noli me tangere. Y no hablemos de la insoportable crónica del irrefrenable sicariato diario.
Costa Rica no está en su mejor día, pero las opciones políticas a mano de los costarricenses tampoco están en su mejor hora. Ingratas y amargas realidades internacionales no sirven de consuelo. Baste saber que en nuestros desencantos y miserias, no estamos solos.
Una incertidumbre posmodernista es la moneda de curso de los tiempos de una globalización que no ha logrado encontrar su rostro humano. Los descontentos se anunciaban con todos los bemoles de la sordera con que se recibieron. Pero, a contrario sensu de los determinismos económicos, el reino donde la inseguridad impera es la política. En todas partes el crecimiento económico es la regla, pero eso sigue sin traducirse en satisfacción y, mucho menos, certidumbre. Los escenarios políticos internacionales acentúan esa sensación de ausencia de rumbo cierto.
La contradicción sistémica entre la realidad y la ficción acusan entornos inconfesables, pero reales. ¿Cómo entender, en efecto, que la misma semana de la captura del Chapo Guzmán coincidiera con el desplome del precio de la cocaína al menudeo, en Chicago? ¿Liberación del mercado al sacar de circulación a un monopolista? ¡Váyase a saber! Pero ese tema, que tanto nos afecta, es movido por fuerzas invisibles. Ahí, el excepcionalismo costarricense topó con cerca y en la impotencia policial frente al tráfico de estupefacientes encontró su techo.
El mapa internacional convulso que vivimos hace un contraste impensable con las ingenuas expectativas que surgieron de la caída del muro de Berlín. Se creía entonces - ¡qué alejados hoy de aquellas quimeras! – que pasábamos de un mundo bipolar a uno monolítico, dominado de forma indiscutible por el liderazgo de los Estados Unidos. ¿Quién hubiera imaginado, entonces, que el coloso del norte se replegaría en sí mismo y abriría, gratuitamente y sin ser obligado por la fuerza, formidables espacios de liderazgo?
China, que no es ni democracia ni economía de mercado, aparece ahora como mentor del comercio mundial, defensor de la globalización y propulsor del más avanzado proyecto de inversión de infraestructura internacional, con una nueva “ruta de la seda”, que llega hasta nuestra indolente frontera. El liderazgo de Asia se le entregó en las manos.
En Oriente Medio, Rusia ocupó los vacíos de poder que le dejaron las aventuras intervencionistas norteamericanas, comenzando con la guerra de Irak, momentáneamente apoyada por un presidente criollo (¿se nos olvidó ya ese vergonzoso episodio del marzo negro de 2003?). El fracaso norteamericano se convirtió en triste victoria cosaca y esa región, convertida en atolladero internacional, afianzó en Rusia al despotismo de Putin.
En la Unión Europea, los problemas económicos dejaron de ser su talón de Aquiles. La política, en cambio, se convirtió en el escenario de las más graves contradicciones de su historia. Olvidémonos de la enfermedad crónica del Euro, que volverá, sin duda, a reincidir. El escenario de estertores europeos es hoy la política: el Brexit, el afianzamiento de regímenes autoritarios derechistas y, en Turquía, Erdogán, aprendiz de sultán, cuyas manos controlan la seguridad europea, frente a Rusia, y deciden el flujo migratorio de las masas árabes desde sus regiones destruidas.
En tanto, Corea del Norte estornuda y el mundo tiembla, comenzando con la aflicción de los millones que perecerían, en Corea del Sur, en la primera hora de una guerra atómica.
Frente a estas crisis de impactos tan inmediatos, el cambio climático proyecta una sombra, acaso más lejana, pero no menos siniestra. También ahí, la deserción norteamericana convierte en nugatoria la última oportunidad que la humanidad tenía de escapar de esa catástrofe.
Así está el mundo cuando Costa Rica sale afligida de la más deslucida campaña de su historia, donde lo más fácil fue encontrar contra quién votar. Hoy, en la hora de los hornos, se despejó una parte de la incógnita, pero eso no nos deja más tranquilos frente al panorama inmenso de nuestros desafíos postergados.
El TINTERO - Febrero 2018 - Pág. 28
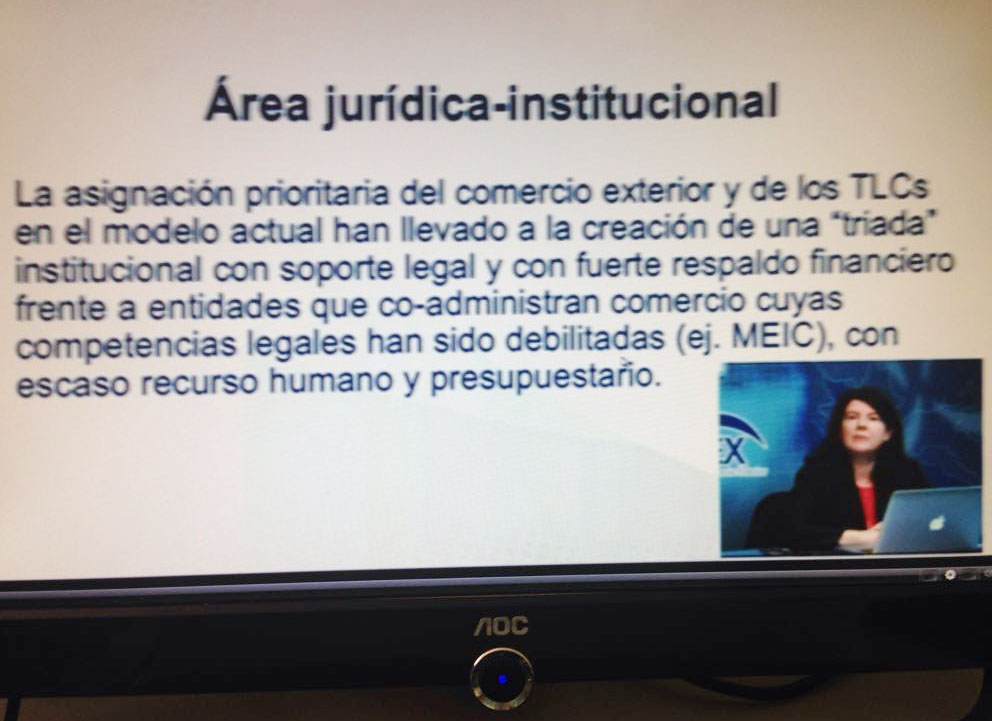 Desde hace 10 años, OCEX ha venido señalando, los desafíos perentorios que nuestro país enfrenta. Los principales hallazgos de este estudio advierten sobre la necesidad de abordar las enormes inconsistencias de un modelo de desarrollo que no ha sabido enfrentar adecuadamente los impactos internos de la globalización y que no ha dado la prioridad debida a políticas públicas de fomento y respaldo al tejido empresarial doméstico. Eso ha creado una situación dual donde el éxito que ha tenido en temas vinculados con su apertura comercial y su atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), internacionalmente reconocidos como emblemáticos, se ha visto acompañado por un notorio contraste de innovación y productividad y competitividad de su tejido empresarial doméstico.
Desde hace 10 años, OCEX ha venido señalando, los desafíos perentorios que nuestro país enfrenta. Los principales hallazgos de este estudio advierten sobre la necesidad de abordar las enormes inconsistencias de un modelo de desarrollo que no ha sabido enfrentar adecuadamente los impactos internos de la globalización y que no ha dado la prioridad debida a políticas públicas de fomento y respaldo al tejido empresarial doméstico. Eso ha creado una situación dual donde el éxito que ha tenido en temas vinculados con su apertura comercial y su atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), internacionalmente reconocidos como emblemáticos, se ha visto acompañado por un notorio contraste de innovación y productividad y competitividad de su tejido empresarial doméstico.
De esa dualidad productiva han resultado dos tipos de economías, donde, de forma paralela, han crecido las brechas sociales, ha aumentado la desigualdad de ingresos, ha habido estancamiento de los niveles de pobreza, cada vez más difícil de combatir de forma estructural y se acentúa el abandono territorial de las zonas de menor ingreso relativo. Correspondiente a políticas diferenciadas, también ha tenido lugar una dualidad administrativa con desemejante calidad entre las instituciones dedicadas al comercio exterior y las que atienden el tejido nacional interno. La ausencia de políticas productivas de gran alcance está también asociada a baja pertinencia educativa, poca calidad y adecuación de la instrucción técnica y muy baja inversión pública en Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
A lo largo de la investigación que derivó en la tesis doctoral de Velia Govaere, se destacan elementos sustantivos de la inserción internacional exitosa de nuestro país, que debe ser apoyada y fortalecida, pero también se introduce el análisis de heterogeneidades estructurales en materia educativa, social, productiva y territorial, que deben ser abordadas, con sentido de urgencia. El estudio da cuenta de las más recientes investigaciones, en Costa Rica, en las materias que aborda y señala un panorama de creciente consenso empresarial, académico y político sobre la necesidad de buscar la convergencia de esas realidades contradictorias que coexisten.
En ese sentido, la tesis se inclina por procesos de formación de una nueva hegemonía cultural de las ideas, que supere las carencias del modelo actual. Las bases epistemológicas de esta investigación se apoyan en los conceptos de desarrollos contradictorios y desiguales de Hegel, la visión de “Tipo-Ideal” de Weber y la lucha de bloques históricos debatiéndose por hegemonía cultural de Gramsci. Ese es el núcleo, en esencia, de los principales hallazgos de esta investigación, que, al tiempo que reconoce nuestras conquistas, señala que nuestras carencias están llegando a un momento realmente crítico. La lectura de esta tesis sirve en especial como racionalización estructural de fondo que puede servir para explicarse, de forma manifiesta, las notables y sorpresivas contradicciones que surgieron en las últimas elecciones nacionales. (Ver PP)
OCEX Informa comparte este estudio de Velia Govaere, que contó, además, el pasado 7 de febrero, con la distinguida participación de un especialista costarricense, Jorge Mario Martínez Piva de la CEPAL de México, quien tuvo a su cargo comentar los principales hallazgos de esta investigación. Ofrecemos a nuestros lectores el link para poder disfrutar de esta presentación. (Grabación de evento).
Nota: (En algunos casos las computadoras no tienen actualizado su sistema de "flash player" y no se puede ver la grabación. Si éste es su caso siga las instrucciones de actualización del "flash player" en el siguiente link del instructivo)
Más artículos…
Página 30 de 51


